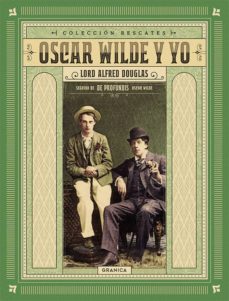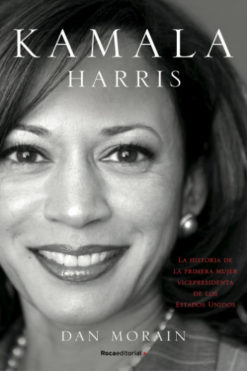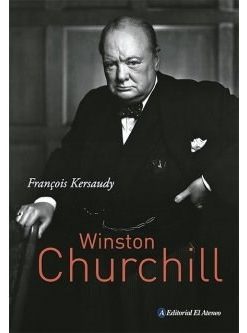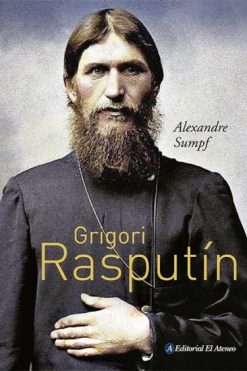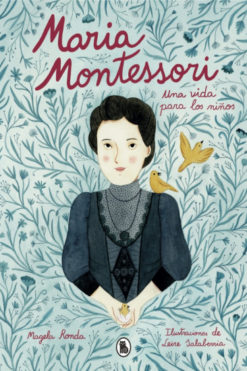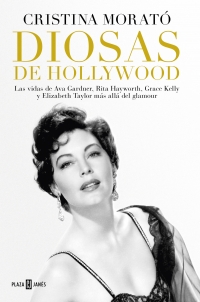EL PATIO DEL RECREO
Como el niño criado en Sudáfrica que era, Elon Musk conoció el dolor y aprendió a sobrevivir a él.
A los doce años, lo llevaron en autobús a un campamento de supervivencia en la naturaleza, conocido como veldskool. «Era El señor de las moscas en versión paramilitar», recuerda. A cada niño se le daba una pequeña ración de comida y de agua, y se le permitía —de hecho, se le alentaba— a pelear por ella. «El matonismo se consideraba una virtud», cuenta su hermano menor, Kimbal. Los niños mayores aprendían con rapidez a dar puñetazos en la cara a los pequeños y a quitarles sus cosas. Elon, que era bajito y torpe emocionalmente, recibió dos palizas. Acabó perdiendo casi cinco kilos.
Hacia el final de la primera semana, dividieron a los chicos en dos grupos y les dieron instrucciones de atacarse mutuamente. «Aquello era demencial y alucinante», recuerda Musk. Cada pocos años moría uno de los niños. Los monitores solían contar esas historias a modo de advertencia: «No seas tan estúpido como ese tonto de los cojones que murió el año pasado —decían—. No seas el débil gilipollas».
La segunda vez que Elon fue al veldskool estaba a punto de cumplir los dieciséis. Se había hecho mucho más corpulento, superaba el metro ochenta, tenía la complexión de un oso y había aprendido yudo. Así pues, el veldskool no estuvo tan mal. «Descubrí por entonces que, si alguien me acosaba, podía pegarle un puñetazo fuerte en la cara y ya no volvería a intimidarme. Podían molerme a hostias pero, si les había soltado un buen puñetazo en la cara, no volverían a por mí».
En los años ochenta del pasado siglo, Sudáfrica era un lugar violento en el que proliferaban los ataques con armas y los apuñalamientos. Una vez, cuando Elon y Kimbal bajaron de un tren de camino a un concierto de música contra el apartheid, tuvieron que vadear un charco de sangre junto a un muerto con un cuchillo clavado en la cabeza. Durante el resto de la noche, la sangre en las suelas de sus zapatillas deportivas hacía un ruido pegajoso contra el pavimento.
La familia Musk tenía pastores alemanes adiestrados para atacar a cualquiera que corriera por la casa. A los seis años, Elon andaba correteando por el camino de entrada cuando lo atacó su perro favorito, dándole un mordisco enorme en la espalda. En la sala de urgencias, cuando se estaban preparando para suturarlo, él se resistía a que lo curaran hasta que le prometieran que no castigarían al perro. «¿No lo van a matar, verdad?», preguntó Elon. Le juraron que no lo harían. Al contar la historia, Musk hace una larga pausa con la mirada perdida. «Por supuesto, después mataron al perro a tiros».
Las experiencias más dolorosas las sufrió en el colegio. Durante mucho tiempo fue el más pequeño y el más bajito de la clase. Le costaba captar los códigos sociales. No sentía empatía espontáneamente, y tampoco tenía ni el deseo ni el instinto de congraciarse con los demás. En consecuencia, solían perseguirlo los matones, que aparecían y le propinaban puñetazos en la cara. «Si nunca has recibido un puñetazo, no tienes ni idea de cómo te afecta eso para el resto de tu vida», dice.
En una asamblea escolar, un alumno que andaba haciendo payasadas con una pandilla de amigos tropezó con él. Elon lo empujó. Se produjo un intercambio verbal. El muchacho y sus amigos buscaron a Elon en el recreo y lo encontraron comiéndose un sándwich. Se acercaron a él por detrás, le patearon la cabeza y lo empujaron por unas escaleras de hormigón. «Se sentaron encima de él y siguieron moliéndolo a palos y dándole patadas en la cabeza —cuenta Kimbal, que había estado sentado con él—. Cuando terminaron la faena, yo era incapaz de reconocer su cara. Era una bola de carne tan hinchada que apenas se le veían los ojos». Lo llevaron al hospital y faltó al colegio una semana. Décadas después, seguía sometiéndose a cirugía correctiva para intentar reparar los tejidos del interior de su nariz.
Con todo, esas cicatrices eran leves comparadas con las emocionales infligidas por su padre, Errol Musk, un ingeniero, un granuja y un carismático fantaseador que todavía sigue atormentando a Elon. Tras la pelea, Errol se puso del lado del chico que le había golpeado en la cara. «Al muchacho acababa de suicidársele su padre y Elon lo había llamado estúpido —asegura Errol—. Elon tenía esa tendencia a llamar estúpida a la gente. ¿Cómo podía culpar yo a ese chaval?».
Cuando Elon regresó por fin a casa, su padre lo reprendió. «Tuve que aguantar una hora mientras me gritaba y me llamaba idiota, y me decía que era un inútil», recuerda Elon. Kimbal, que presenció la discusión, afirma que aquel es el peor recuerdo de su vida. «Mi padre perdió los papeles, se puso como loco, como le ocurría a menudo. No tenía ninguna compasión».
Tanto Elon como Kimbal, que ya no se hablan con su padre, dicen que su afirmación de que Elon había provocado el ataque es un despropósito y que el perpetrador terminó siendo enviado a un centro de menores por ello. Añaden que su padre es un voluble fabulador, que suele contar historias aderezadas con fantasías, unas veces calculadas y otras delirantes. Según ellos, tiene una naturaleza de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un minuto era amable y al siguiente se entregaba durante una hora o más al maltrato implacable. Acostumbraba a concluir sus peleas diciéndole a Elon lo patético que era. Este tenía que permanecer en pie ante él, sin poder marcharse. «Era una tortura mental —dice Elon, haciendo una pausa muy prolongada con un leve nudo en la garganta—. Era evidente que sabía infundir terror en cualquier situación».
Cuando telefoneo a Errol, hablamos durante casi tres horas y después seguimos llamándonos y escribiéndonos a lo largo de los dos años siguientes. Está deseoso de describir y enviarme fotos de las cosas bonitas que proporcionaba a sus hijos, al menos durante los periodos en que su empresa de ingeniería funcionaba bien. En una época conducía un Rolls-Royce, construyó un refugio forestal con sus chicos y, hasta que ese negocio terminó, se hizo con esmeraldas en bruto que le proporcionaba el propietario de una mina en Zambia.
No obstante, admite que fomentaba la dureza física y emocional. «Comparado con las experiencias que los chicos vivían conmigo, el veldskool parecería insulso», comenta, añadiendo que la violencia sencillamente formaba parte de la experiencia educativa en Sudáfrica. «Te sujetaban entre dos mientras un tercero te golpeaba la cara con un leño y cosas por el estilo. En su primer día en una nueva escuela, se obligaba a los recién llegados a pelear con el matón del colegio». Admite con orgullo que ejercía «una autocracia callejera extremadamente severa» con sus hijos. Luego pone empeño en añadir que «Elon aplicaría más ad