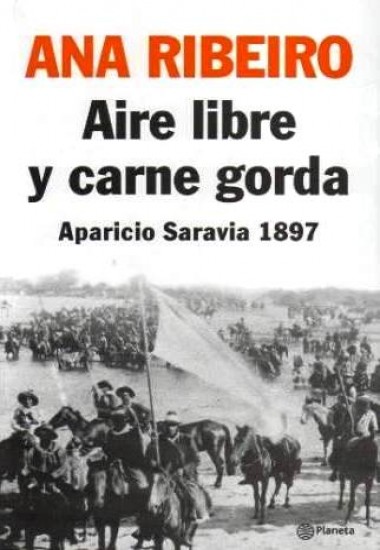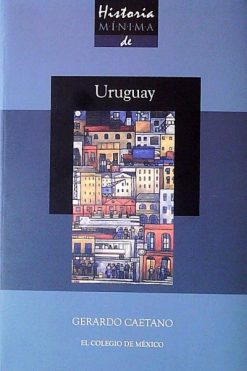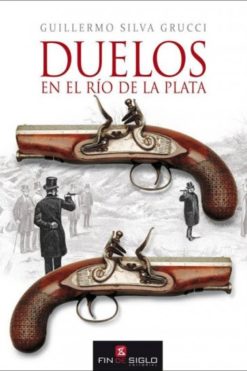“En el mismo mes y paraje en que un soldado del gobierno anota en su diario de campaña: ?La helada ha sido tan fuerte que el agua de los jarros, que estaban dentro de las carpas, se ha convertido en hielo”, un periodista que presenciaba el desfile de los revolucionarios telegrafió: “Llueve sin cesar y caen fuertes heladas por la noche. La mayor parte de los soldados de Aparicio van desnudos.”
Eran revolucionarios del ejército que en 1897 acaudillara Aparicio Saravia, en armas contra el gobierno de Idiarte Borda. Hombres nacidos en una época en la que era habitual que vinieran al mundo “arrullados por el estruendo de un motín” y enseguida enseñados a decir el nombre del caudillo de preferencia de sus progenitores. Hombres que marchaban por meses escuchando la primera diana al alba, la de revista de armamento a las seis y media; la que llamaba a oración al ponerse el sol, la de silencio a las nueve de la noche. Entre la primera y la última, dar pelea. “Carchear” a los muertos si se lograba sobrevivir, sumándose a la algarabía de los vencedores: alguien “en el cañón de su fusil trae una boina colorada; uno que usaba un cuero cosido con tientos, a guisa de calzado, trae puestas un par de botas de charol; el otro que no tenía con que cubrir su persona, viene luciendo una `garibaldina´ y un poncho patrio; aquel que andaba a pie, monta ahora un caballo buenamente enjaezado. Son los gajes de la derrota del contrario.”
¿ “Aire libre y carne gorda? es una divisa suficiente para explicar por qué aquellos hombres semidesnudos se enfrentaban al frío y a la posibilidad de la muerte, por seguir los pasos de Saravia? ¿El poncho de las tradiciones es suficiente para retratar a un caudillo que, a la vez que compraba armas, les ordenaba votar? ¿Qué hacían esas lanzas en el umbral mismo de la democracia política moderna?”