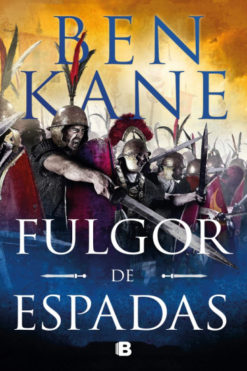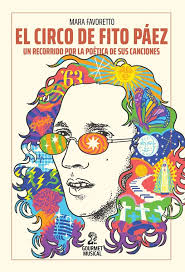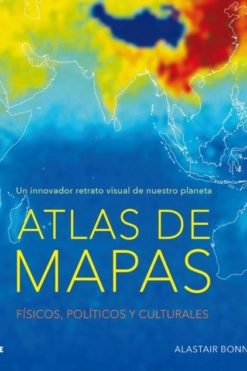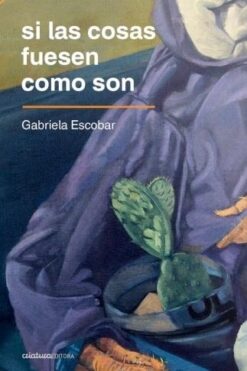Hacia el final de la primera semana, dividieron a los chicos en dos grupos y les dieron instrucciones de atacarse mutuamente. «Aquello era demencial y alucinante», recuerda Musk. Cada pocos años moría uno de los niños. Los monitores solían contar esas historias a modo de advertencia: «No seas tan estúpido como ese tonto de los cojones que murió el año pasado —decían—. No seas el débil gilipollas».
La segunda vez que Elon fue al veldskool estaba a punto de cumplir los dieciséis. Se había hecho mucho más corpulento, superaba el metro ochenta, tenía la complexión de un oso y había aprendido yudo. Así pues, el veldskool no estuvo tan mal. «Descubrí por entonces que, si alguien me acosaba, podía pegarle un puñetazo fuerte en la cara y ya no volvería a intimidarme. Podían molerme a hostias pero, si les había soltado un buen puñetazo en la cara, no volverían a por mí».